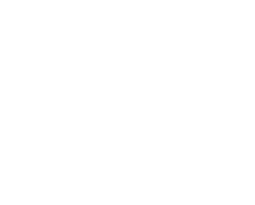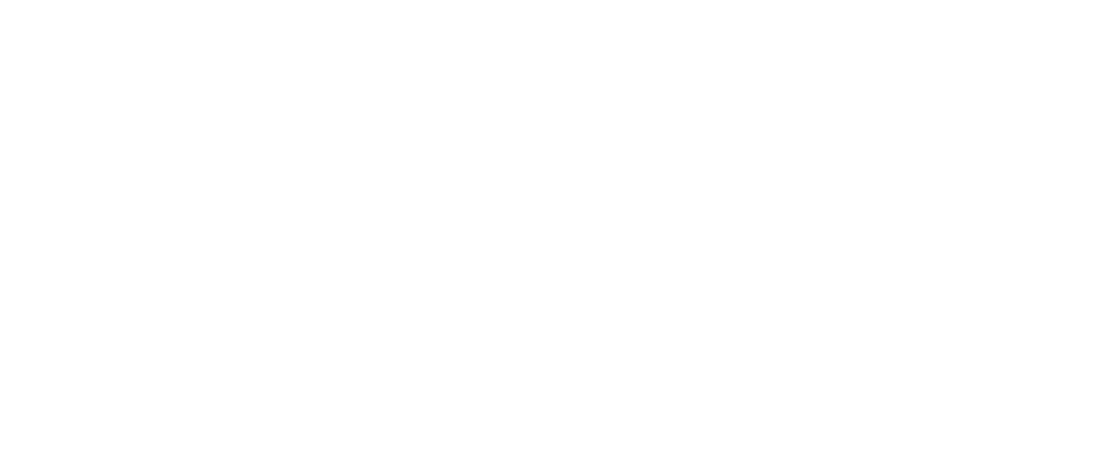
Navidad en la cárcel
Suena a tópico pero es una realidad: cualquier persona puede encontrarse en la cárcel, a ti te puede pasar. No es bueno tirar de prejuicios a la hora de hablar de esas personas, porque detrás de cada interno hay una historia, un motivo que le ha empujado a equivocarse. Debemos pasar del «que se pudra en la cárcel» a otro tipo de expresión que nazca de la reflexión y la comprensión. Sólo así podremos entender el mundo penitenciario y mejorarlo aunque sea un poquito.
[Artículo de Elvira Lindo para El País]
Entregamos los móviles en la garita de entrada y esperamos nuestro turno junto a los familiares. Madres y novias, sobre todo. Madres y esposas. Mujeres en su mayoría. Entramos recorriendo un pasillo, tan largo que parece un túnel. El patio queda a la derecha. Patio es una de las palabras más evocadoras de nuestra lengua, pero el patio de la cárcel es un espacio desarbolado, desabrido, desangelado. La última vez que estuve fue en verano. El frío lo vuelve todo más inhóspito. El frío presenta la vida en crudo. Trato de imaginar en qué se detienen los ojos cuando se pasea a diario por un espacio vacío entre cuatro muros. ¿Son los recuerdos los que inundan la mente o es más consolador perderse en un futuro que ha de llegar dentro de cuánto, de cuatro, de seis, de ocho años?

Qué pronto se anima la buena gente que se mueve a diario en libertad a desearle a un condenado varios años más de reclusión. Cualquier condena es ridícula cuando se es libre; sin embargo, al entrar en una cárcel, aunque sea de visita, percibe uno la espesura amorfa del tiempo. Esto es el Purgatorio, en el mejor de los casos. El otro día escuchábamos en la SER a la ex directora general de prisiones, Mercedes Gallizo, decir que la vieja frase, “que se pudra en la cárcel”, se ha transversalizado. Ahora la pronuncia de la derecha a la izquierda, según el delito en cuestión nos ofenda más o menos. También afirmaba, con inusitada valentía para el signo de los tiempos, que muchos de los que están dentro bien podrían estar fuera si las condiciones sociales les hubieran sido favorables.
Acompaño en esta fría mañana de sábado a los voluntarios de LOVA (La Ópera como Vehículo de Aprendizaje). Llevan años desembarcando en centros educativos o sociales para enseñar a niños o a presos a levantar un proyecto musical. Enseñan a hacer. Crean compañías eventuales donde unos serán técnicos y otros artistas. Como en el teatro. Hoy venimos a ver la obra creada por los presos del módulo terapéutico de Madrid III, en Valdemoro. El profesor jubilado Miguel Gil ha ido guiándolos desde hace meses para que hoy se atrevan a salir al escenario a representar la obra Vaya corte. Miguel es uno de esos maestros vocacionales e incombustibles que siguen prestando servicios a la comunidad mientras otros estarían descansando de la esforzada vida de la enseñanza. Hoy viene de público y se sienta a mi lado en el patio de butacas, nervioso, como si fuera un padre en una función escolar. Todo el mundo está inquieto. Es un día grande.

La obra cuenta los problemas de una comunidad de vecinos pero inevitablemente los temas que les han abocado a su condena surgen: la droga, el descontrol, los celos, el paro, el dinero fácil. Cada uno de los actores goza de un par de minutos de gloria musical. Jóvenes en su mayoría, chicarrones casi todos, se transforman de pronto en seres vulnerables que temen tanto hacer el ridículo como no estar a la altura de lo que han ensayado. Cuatro muchachas de un coro góspel se han prestado a hacerles los coros y la mezcla entre la falta de pericia de ellos y la profesionalidad de ellas tiene un efecto chocante y luminoso. Es algo que, de pronto, transforma el ambiente y lo inunda de optimismo. Es el efecto milagroso de la música. A veces se diría que es un rap; otras, un blues, y en ocasiones un reggaetón. Es como si se hubieran inventado un ritmo a su medida. Cualquier actor sabe lo que cuesta una noche de estreno exponerse en cuerpo y alma. Porque en escena hay que poner lo más íntimo, el físico, eso que parece que siempre está a la vista hasta que nos subimos a un escenario y lo sentimos desnudo. Usted, que me está leyendo y sólo actuó en una función escolar, hágase a la idea. Imagine por un momento cuánto valor ha de reunir aquel que tal vez no ha verbalizado en su vida lo que siente y piensa, y teme ver mermada su masculinidad o distorsionada la imagen que los demás tienen de él.
Aplaudimos. En el escenario, ahora, saludando, todo el módulo. Aplauden las madres por amor. Son las siempre fieles. Las que nunca fallan. De ahí esa mitificación del preso hacia la madre y la soledad desesperada de quien carece de su consuelo. Aplauden los voluntarios, y también yo, que confirmo el poder terapéutico del teatro. La sala se va despejando. Este será el único día de Navidad en que habrá un almuerzo común para presos y familiares. A la salida, recogemos nuestros móviles. Volvemos al mundo. Y mientras vamos abandonando el paisaje desolado que circunda la cárcel pensamos en aquellos otros, los libres de pecado, a los que cualquier pena parece poca. No saben lo canalla que es el tiempo: vuela para los felices y se estanca pegajoso y cruel para quien no posee la llave que abre y cierra su casa.